COMENTARIO DOMINICAL: ¡Nuestro Dios vive y está con nosotros!
COMENTARIO DOMINICAL: ¡Nuestro Dios vive y está con nosotros!
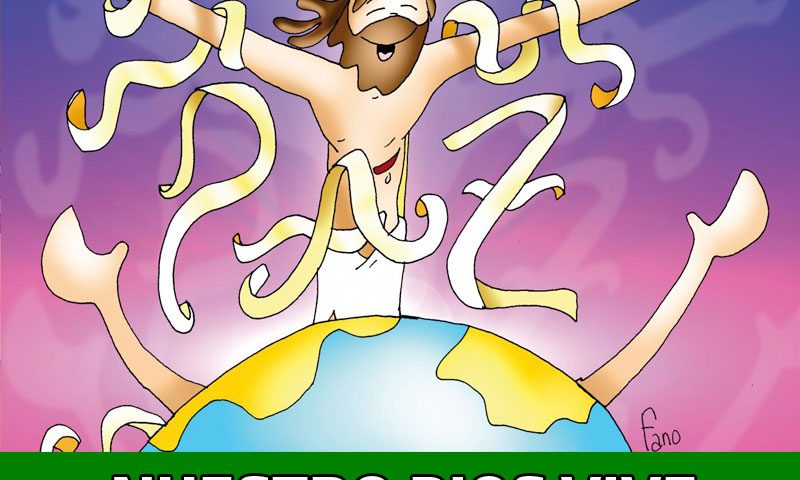
 El evangelista san Lucas hace hincapié en la nueva calidad de vida que implica la resurrección: “somos ángeles, hijos de Dios que vivimos para él”. Por su parte, los saduceos, casta compuesta por la nobleza sacerdotal, eran mayoría en el Sanedrín (supremo tribunal de la época) y, a pesar de ser religiosos, eran como ateos prácticos, porque profesaban una fe en un dios hecho a imagen y semejanza de sus propios intereses y privilegios. Apoyados en la persona de Moisés, le presentan un problema a Jesús, la ley del levirato (cf. Deut 25, 5-10), la que tenía por objetivo perpetuar el nombre de una familia e impedir, si alguien moría sin descendencia −destino considerado como castigo de Dios−, que los bienes del muerto cayesen en manos de aprovechadores o especuladores.
El evangelista san Lucas hace hincapié en la nueva calidad de vida que implica la resurrección: “somos ángeles, hijos de Dios que vivimos para él”. Por su parte, los saduceos, casta compuesta por la nobleza sacerdotal, eran mayoría en el Sanedrín (supremo tribunal de la época) y, a pesar de ser religiosos, eran como ateos prácticos, porque profesaban una fe en un dios hecho a imagen y semejanza de sus propios intereses y privilegios. Apoyados en la persona de Moisés, le presentan un problema a Jesús, la ley del levirato (cf. Deut 25, 5-10), la que tenía por objetivo perpetuar el nombre de una familia e impedir, si alguien moría sin descendencia −destino considerado como castigo de Dios−, que los bienes del muerto cayesen en manos de aprovechadores o especuladores.
Jesús responde a los saduceos afirmando que “los hijos de este mundo se casan unos con otros, pero los que han sido dignos de tener parte en la resurrección de los muertos… son como ángeles”, es decir, comparar a los resucitados con los ángeles es un modo de mostrar la imposibilidad de describir la vida en plenitud. Por eso la fe cristiana tiene su comienzo en la resurrección de Jesús. De hecho, “Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe…” (1Cor 15, 17). La resurrección consiste en “estar siempre con el Señor”, por el cual ya ahora experimentamos el don de su Espíritu.
Para Jesús, la esperanza en la resurrección se fundamenta en la revelación de Dios como “el Dios de los vivos” (Éx 6, 6). Si Abraham, Isaac y Jacob hubiesen muerto “para siempre”, entonces Dios estaría negándose a sí mismo, puesto que él se presentó ante los patriarcas como el Dios de los vivos y no de los muertos. Esta promesa de Dios perdura hasta hoy como compromiso de amor del propio Jesús hacia quienes hagan lo mismo que él hizo: “Tuve hambre y me diste de comer, enfermo y me visitaste…”.
“Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes; todos, en efecto, viven para él” (Lc 20, 38).
P. Fredy Peña T., ssp
