COMENTARIO DOMINICAL: Dios, el amor que salva y comunica la vida plena
COMENTARIO DOMINICAL: Dios, el amor que salva y comunica la vida plena
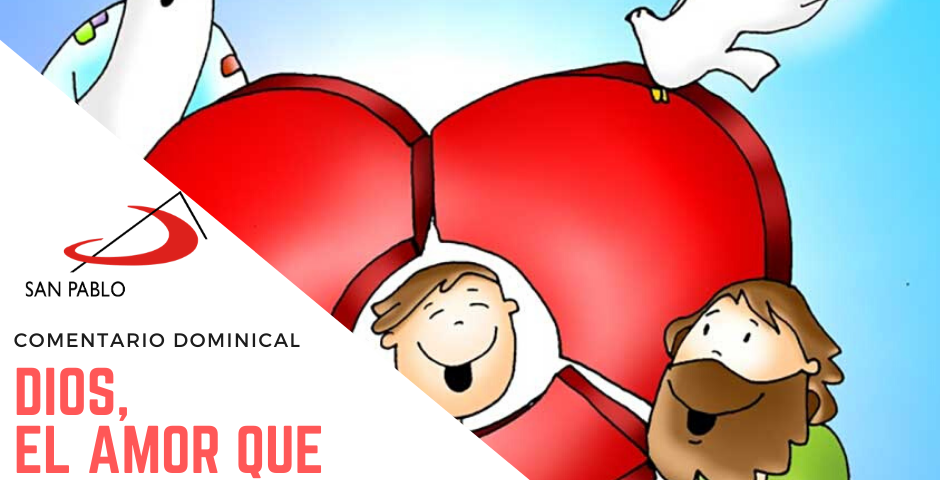
 La Iglesia dedica este domingo a la contemplación del misterio central de su fe y de la vida cristiana: la Santísima Trinidad. Es el puesto más cercano a Dios mismo, es decir, se trata de la “intimidad de Dios”. Entender el misterio de la Trinidad no es tarea fácil, ya que si supiéramos todo de Dios, Dios dejaría de ser Dios. Por eso no confesamos tres dioses sino un solo Dios en tres personas distintas. Dios es único, pero no solitario. No obstante, nuestra inteligencia no puede saber todo lo que quiere ni comprender todo lo que sabe.
La Iglesia dedica este domingo a la contemplación del misterio central de su fe y de la vida cristiana: la Santísima Trinidad. Es el puesto más cercano a Dios mismo, es decir, se trata de la “intimidad de Dios”. Entender el misterio de la Trinidad no es tarea fácil, ya que si supiéramos todo de Dios, Dios dejaría de ser Dios. Por eso no confesamos tres dioses sino un solo Dios en tres personas distintas. Dios es único, pero no solitario. No obstante, nuestra inteligencia no puede saber todo lo que quiere ni comprender todo lo que sabe.
Pero Dios ha querido dejarse ver en pequeños detalles, como en la invocación de una oración, en el andar de una jornada o por una reunión convocada en su nombre. También en una bendición o en la celebración de algún sacramento, las que hacemos en el nombre del Dios Trino. En efecto, el Padre nos da, por medio de su Palabra, a Jesús y la inspiración que viene del Espíritu Santo. Es así que el amor de Dios es tan grande, libre, desinteresado, que solo busca darse, comunicarse y entregarse: “tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único”.
Pero el misterio trinitario no solo se puede asumir desde lo racional, pues el amor y la fe también tienen algo que decir. Lo importante no es desvelar el misterio y saberlo todo de él, sino que, una vez que se nos ha revelado, es tener conciencia de qué haremos. Dios espera de sus hijos el mismo amor que manifestó en la persona de su Hijo, Jesús. Por eso, como creyentes, hemos de entrar en el misterio trinitario asumiendo el amor, la comunicación y la comunión de nuestra fe. Hay que tomar el humanismo del amor relacional que se desprende del propio misterio y aceptar como propia la misión trinitaria: el Padre que crea, el Hijo que redime y el Espíritu Santo que santifica.
“Porque Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga Vida eterna” (Jn 3, 16).
Fredy Peña T.
